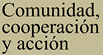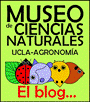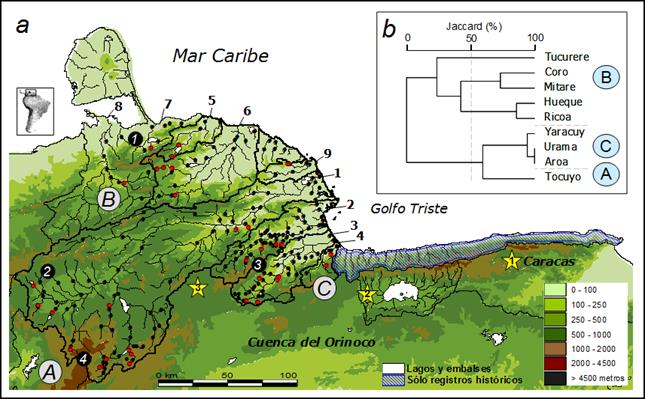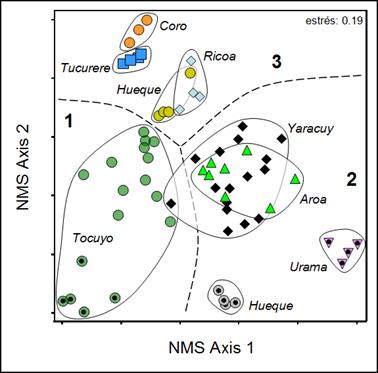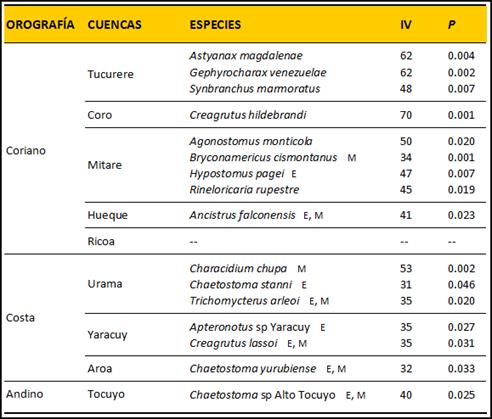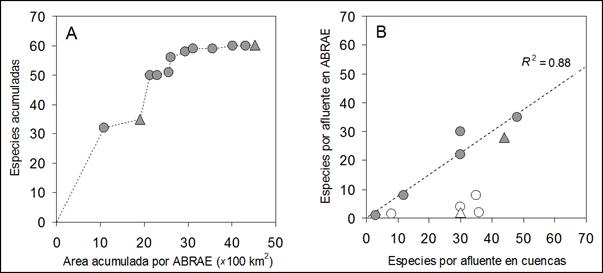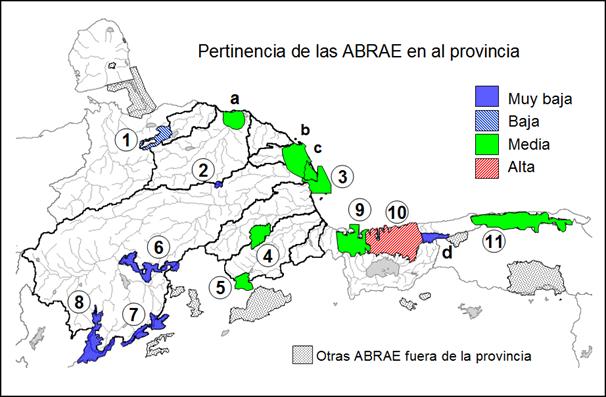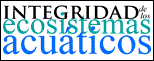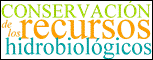|
|
|
|
||||
|
|
¿Las áreas protegidas conservan los peces
continentales en el neotrópico? un caso de estudio para una provincia biogeográfica
en Venezuela Una versión reducida y comentarios de: Rodríguez-Olarte,
D., Taphorn, D. C., Lobón-Cerviá, J. 2011. Do protected areas conserve Neotropical freshwater
fishes? A case study of a biogeographic province in La conformación de las áreas protegidas
-en el caso de Venezuela: Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial (abrae)-
se basa en la evaluación de inventarios regionales sobre la diversidad de las
biotas, pero también, sobre los patrones delineados en las entidades
biogeográficas a escalas variadas y la dinámica y estatus de las poblaciones.
No obstante, las carencias de información biogeográfica y biológica se
reflejan en el diseño y distribución de las abrae,
revelando que sus alcances y límites no necesariamente coinciden con los
reconocidos en los patrones naturales para los hábitats y sus organismos,
surgiendo diferencias que pueden ser determinantes en la evaluación de los
recursos naturales y/o en la estimación de prioridades de conservación.
Esto es más evidente y preocupante en
relación a la ictiofauna, pues la información sobre este grupo generalmente no
ha sido comparativamente apreciable en la conformación de las áreas
protegidas (Abell et al., 2007). Esto resulta paradójico, pues la ictiofauna
continental es considerada uno de los grupos en situación de mayor peligro
-continuado y creciente- del planeta (e.g. Abell et al.,
2008). Sólo recientemente los
hidrosistemas continentales y sus peces han sido objeto específico de tales
evaluaciones (e.g., Bergerot
et al., 2008). Tal desinterés acaso
está relacionado en la dificultad en asociar los registros de ambientes
acuáticos y terrestres. También podría deberse a la condición emblemática de
la flora y fauna terrestres, mucho más visibles y cercanas que la invisible
ictiofauna. En la provincia Caribe Occidental (pco) -una
entidad zoogeográfica propuesta para delinear la ictiofauna dulceacuícola en
la vertiente Caribe de Venezuela (Rodríguez-Olarte et al., 2009)- las cuencas se incluyen dentro abrae con niveles de protección
variada, incluyendo parques nacionales, refugios y reservas de fauna (marn 1992).
Se suman además áreas con prioridad para la conservación, como el área clave
(hotspot) de los Andes Tropicales (Myers et al., 2000), varias ecorregiones
terrestres (Olson & Dinerstein,
2002) y la ecorregión de aguas dulces de los drenajes al Caribe de Sur
América y Trinidad (Abell et al., 2008). Observaciones preliminares sugieren que la
ubicación, límites y extensiones de varias de estas áreas no concuerdan
necesariamente con los patrones de riqueza y distribución de la ictiofauna
dentro de la provincia. Aunado a lo anterior, en varias cuencas
de la pco
existe una situación de riesgo para la ictiofauna y sus hábitats
(Rodríguez-Olarte et al., 2006,
2007) y algunas especies ya han sido reportadas en categorías de amenaza
(Rodríguez & Rojas-Suárez, 2008). Estos reportes pueden tener un alcance
parcial pues no han cubierto la unidad biogeográfica de las cuencas o no han
considerado las variaciones temporales en la distribución de las poblaciones,
lo que incide y limita las evaluaciones del estatus poblacional y sus
tendencias. Los argumentos anteriores sugieren la necesidad de una evaluación
del estatus de las especies de peces dulceacuícolas y la pertinencia de las
actuales abrae para su
conservación. El área de estudio La pco agrupa pequeñas cuencas
entre la península de Paraguaná y todo el flanco norte de la cordillera de
Costa hasta Cabo Codera (Figura 1a).
Los principales sistemas orográficos: Andino (páramo del Cendé:
Figura 1. a: Provincia
zoogeográfica Caribe Occidental de Venezuela (pco). Los círculos rojos
representan las localidades de muestreo estandarizado. Los puntos negros
indican la cobertura de otros muestreos. Las cuencas son Tocuyo (1), Aroa
(2), Yaracuy (3), Urama (4), Ricoa (5), Hueque (6), Coro (7), Mitare (8) y
Tucurere (9). La orografía regional se expresa en las vertientes andinas (A),
el sistema Coriano (B) y la Cordillera de la Costa (C). Las estrellas indican
las principales ciudades: Caracas (1), Valencia (2) y Barquisimeto (3). b: La
clasificación multivariada de la ictiofauna registrada en los muestreos y en
cuencas adyacentes a la provincia sugiere que la riqueza y distribución de
especies de peces dulceacuícolas está asociada a la orografía regional.
En el uso de la tierra predomina la
explotación agropecuaria, así como por la deforestación, la modificación de cauces,
la construcción de represas y la contaminación por efluentes urbanos,
agrícolas e industriales. Entre las áreas protegidas los parques nacionales
dominan la provincia, principalmente en las zonas de montaña, donde también
se ubican los monumentos naturales. Los refugios y reservas de fauna están
asociados a las desembocaduras de los ríos al mar y sus albuferas aledañas (marn, 1992).
Otras áreas de interés para la conservación son reconocidas, como las
ecorregiones terrestres y acuáticas, que cubren toda la provincia, o el área
clave de los Andes Tropicales, que sólo cubre algunas zonas de alta montaña. Los métodos Muestreos y registros en colecciones Las localidades de estudio se ubicaron en
ríos y según las unidades fisiográficas de planicie, piedemonte y montaña.
Los muestreos consistieron en estimas de densidades con pesca eléctrica
durante el periodo 2002-2004, principalmente en las cuencas de los ríos
Tocuyo y Aroa. Posteriormente, en el periodo 2005-2007, se aplicó la pesca
eléctrica en las cuencas de Tocuyo, Aroa, Yaracuy, Urama, Ricoa, Hueque,
Coro, Mitare y Tucurere (n = 120,
32 localidades). Además, se aplicaron otros muestreos no
estandarizados en 147 localidades empleando varios métodos de captura tales
como redes de arrastre, redes de mano, arpón neumático, nasas o cordel con
anzuelo. Estos se aplicaron principalmente en las cuencas bajas y
desembocaduras de los ríos al mar. Los peces capturados fueron identificados
y contados en el campo para luego retornarlos vivos al agua. Se estimó que la cobertura de muestreos en la pco es tan extensa como para
poder determinar las distribuciones de las especies; además, los datos sobre
abundancia corresponden a un período suficiente como para inferir las
tendencias en varias localidades. Además de la información aportada en
los muestreos, se dispuso de inventarios, evaluaciones y clasificaciones
locales, regionales (Lasso et al.,
2004; Rodríguez-Olarte et al.,
2009) y generales (Reis et al.,
2003), así como de registros en colecciones biológicas nacionales y/o en sus
bases de datos electrónicas [cpucla, mbucv, mcng y mhnls]. Análisis de datos Riqueza y distribución de la ictiofauna. Las especies fueron evaluadas según su
distribución de acuerdo a los siguientes criterios (1) endémicas
de la provincia, (2) con ocurrencia en otros drenajes del Caribe y (3) en la
cuenca del Orinoco. Para reconocer el arreglo biogeográfico en la
distribución de las especies se aplicó una clasificación clúster con base en
un algoritmo upgma
y el coeficiente de Jaccard sobre una matriz de presencia-ausencia de todas
las especies dulceacuícolas registradas en cada cuenca. En las muestras
estandarizadas se empleó la abundancia relativa, pero en ausencia de
muestreos estandarizados la abundancia se asignó en cinco clases (abundante, común, escasa, rara y muy rara). El estatus de la ictiofauna. El estatus de conservación de la ictiofauna fue
asignado de acuerdo a la interpretación y/o modificación de los criterios de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (iucn, 2006).
Las categorías de amenaza para las especies fueron críticamente amenazada (cr), en
peligro (en), vulnerable (vu), casi
amenazado (nt),
preocupación menor (lc)
y datos insuficientes (dd). Clasificación y ordenación de la ictiofauna. Se
evaluó la distribución de las especies según las unidades fisiográficas con
base en un análisis de especies indicadoras (Dufrêne
& Legendre, 1997). Este análisis aporta un
valor de indicación, asociado a una probabilidad, para cada especie respecto
a una unidad fisiográfica. Para comparar la asociación de especies con la
orografía, cuencas y unidades fisiográficas empleamos un análisis no métrico
multidimensional (nms) basado en la medida de distancia de Bray-Curtis (Clarke & Warwick
1994). La robustez de esta ordenación fue indicada por el valor promedio de
estrés para una solución de dos dimensiones. Cobertura
y valor de pertinencia de las abrae. La sola
presencia de abrae no garantiza la
cobertura y representación de sus principales unidades fisiográficas,
hábitats e ictiofauna. Con base en lo anterior, clasificamos y cuantificamos
las abrae según su tipo,
ubicación, superficie y la cobertura de unidades fisiográficas, cuencas y
afluentes. En las planicies se
concentra comúnmente la mayor riqueza de especies, mientras que en los ríos
de montaña los hábitats son menos complejos y el número de peces es menor (Matthews, 1998).
Con referencia en lo anterior, se asignó un valor porcentual a las unidades
fisiográficas en relación a la cantidad potencial de hábitats y la riqueza de
especies que puedan contener. Puesto
que el continuo de los ríos permite una diversificación de las biotas (Naiman et al.,
2005), una abrae que cubra un
afluente en todo su recorrido tendrá más pertinencia que otras con cobertura
parcial del hidrosistema. En cada abrae
se midió la longitud del afluente principal y se relacionó
proporcionalmente con su longitud total (desde su nacimiento hasta su
desembocadura al cauce principal o al mar) con la longitud cubierta por la abrae. Se relacionó la riqueza total
de especies registradas y/o estimadas en el afluente principal respecto al
número de especies que potencialmente ocurren en la sección de ese afluente
dentro de la abrae. Estos
valores se relacionaron para determinar la cobertura de la riqueza. Resultados generales Riqueza y distribución de la ictiofauna. En la pco se registraron 72 especies
de peces dulceacuícolas, más ocho introducidas (Tabla 1), agrupadas en 23 familias. La
disposición de las cuencas estuvo asociada claramente con la orografía
regional, las cuencas y la altitud (Figuras
1b y 2). Además, esta disposición fue asociada a la distribución de
especies restringidas. Figura 2. Ordenación según el análisis no métrico
multidimensional (nms)
para las muestras en ríos con condición prístina. La ordenación sugiere que
las ictiofaunas se asocian con la orografía, las cuencas y la altitud. Las
líneas punteadas separan las cuencas según su orografía (1: Andes, 2:
Cordillera de la Costa, 3: Sistema Coriano), excepto en la cuenca Hueque. Los
símbolos que contienen un punto negro son
localidades en montañas, el resto se ubica usualmente en piedemontes.
El endemismo se concentró en las cuencas
asociadas a la cordillera de la Costa. Sólo una especie endémica tuvo una
distribución estricta para las cuencas del sistema Coriano (Ancistrus falconensis). Las familias más diversas fueron Characidae y
Loricariidae. Alrededor de la mitad de los bagres Loricariidae fueron
endémicos, contrastando con los peces Characidae, con un 25% de endemismo. En
los Characidae los géneros más especiados fueron Creagrutus y Hyphessobrycon,
mientras que en los Loricariidae fue Chaetostoma. Una parte considerable de las especies
más abundantes (e.g. B. cismontanus, A. viejita,
H. jabonero) ocurrieron
prácticamente en toda la pco;
aun cuando algunas especies endémicas y restringidas a una o pocas cuencas
también fueron abundantes (e.g. Chaetostoma sp. Alto Tocuyo, C. lassoi).
Varias especies tuvieron una
distribución muy restringida
y/o sus abundancias fueron
raras o muy raras durante todos los muestreos (e.g.,
A. leohoignei,
B. mathisoni). Según los valores de
indicación (Tabla 2) las unidades
fisiográficas de planicies fueron representadas por la mayoría de las
especies, principalmente de la familia Characidae. Por el contrario, en las
montañas predominaron, los bagres Loricariidae y Trichomycteridae. Varias especies endémicas tuvieron un
valor de indicación significativo respecto a las unidades fisiográficas (Tabla 2). C. crenatus fue
indicadora de las planicies en las vertientes andinas, mientras que en las
cuencas asociadas a la cordillera de la Costa C. lepidus fue indicadora para los
piedemontes y T. arleoi para las
montañas. Las especies endémicas indicadoras por cuenca fueron C. yurubiense
(Aroa), C. lassoi
y Apteronotus
sp. Yaracuy (Yaracuy) y C. stanni (Urama), entre otras. Las especies indicadoras
variaron según las unidades fisiográficas, las cuencas y la orografía
regional. Tabla 2. La asociación de especies respecto a las cuencas, según
los valores de indicación (IV) en el análisis de especies indicadoras, tuvo
significancia estadística (P). Las
distribuciones también están relacionadas con la orografía. Las especies
endémicas son mostradas con una “E”. Las especies que ocurren en las montañas
son indicadas con “M”.
El estatus de la ictiofauna. La
mayoría de las especies tuvo una categoría de preocupación
menor (lc,
63%), ya que su distribución fue amplia en la pco y, en varios casos,
ocurrieron fuera de la provincia. La
frecuencia de aparición de estas especies y su abundancia no mostraron
variaciones importantes durante el periodo de estudio. En la categoría de casi amenazada (nt) incluimos H. fernandezi,
F. martini,
Apteronotus
sp. Yaracuy y B. diazi
(Tabla 1). La
especie de ciclo de vida anual A. leohoignei es la única incluida en la categoría de amenaza crítica (cr). El resto de las especies amenazadas
tuvieron una distribución menos restringida como, por ejemplo, B. mathisoni (en) y C. lepidus (vu). Alrededor del 28% de las especies se ubicaron
en la categoría de datos insuficientes (dd). Ocho
especies fueron reconocidas como introducidas
en la pco
(Tabla 1);
registrándose habitualmente en embalses y lagunas artificiales, pero P. mariae (Prochilodontidae) y P. blochii (Pimelodidae) también
ocurrieron en los cauces principales, la primera en la cuenca media y baja
del río Aroa y la segunda en la cuenca media del río Tocuyo. Cobertura y valor de pertinencia de las abrae Poco más del 17% de la superficie de la provincia
se encuentra cubierta por abrae:
parques nacionales (82%,), refugios de fauna (11%), monumentos naturales (5%)
y reservas de fauna (2%). Cerca del 90% de las abrae tienen
menos de 500 km2 y principalmente tienen cobertura en las unidades
fisiográficas de piedemonte y montaña. Las cuencas asociadas a la
cordillera de la Costa tienen el 34% de su superficie bajo las figuras de abrae, en su mayoría parques
nacionales; mientras que en las cuencas del sistema Coriano la relación
abarca cerca del 10% y en las vertientes andinas la proporción sólo llega al
6%. Varias de las abrae cubren
las mayores altitudes en la provincia, pero en unidades fisiográficas de planicies
la cobertura es muy baja, excepto los refugios y reservas de fauna. Sólo las abrae asociadas al extremo oriental de
la provincia tienen una cobertura importante de afluentes; sin embargo, el
promedio de cobertura de afluentes fue del 57%.
Las cuencas y/o afluentes con menor protección de la ictiofauna fueron
las restringidas a zonas de alta montaña y de tamaño pequeño. Pocos afluentes tuvieron una cobertura completa
de su curso, pero éstos fueron generalmente de pequeño recorrido y con
desembocadura directa al mar. La cobertura promedio de la riqueza en los
afluentes principales dentro de las abrae
no superó el 50%, aún cuando en los pequeños afluentes al oriente de la pco los
valores fueron muy elevados. El
único parque nacional con una clase de pertinencia alta acaso puede contener
unas 30 especies en su afluente principal, la mayoría restringidas al tramo
final de los ríos. Las abrae en
las cuencas con mayor riqueza de especies y endemismos (Aroa y Yaracuy)
tienen una clase de pertinencia media y pueden representar un poco más de la
mitad de la ictiofauna de esas cuencas, mientras que las abrae menos restrictivas, como las
reservas y refugios de fauna, cubren parte de las planicies pero con valores
medios en las clases de pertinencia. La
riqueza de especies no necesariamente aumenta con el incremento del área en
las abrae. La relación entre el número total
acumulado de especies y el área acumulada en las áreas protegidas es
expresada por una curva que tiene una saturación con cerca del 83% de la
riqueza total de especies en la provincia (Figura 3a). Al excluir las abrae localizadas en montañas y/o de tamaño pequeño, la relación entre el
número de especies por cada cuenca respecto al número de especies encontradas
en ríos (o secciones de los mismos) bajo protección mostró una relación
directa y significante (Figura 3a). Figura 3. A:
Acumulación de especies y áreas en las abrae.
Sólo los parques nacionales (●) y monumentos naturales (▲) fueron graficados para construir la curva acumulativa
de especies de peces bajo protección. B:
Relación entre el número total de especies por afluente en cuenca y las
especies de la cuenca que ocurren dentro de una abrae. En B la línea punteada corresponde a una regresión
lineal (R2= 0.88) excluyendo las abrae
muy pequeñas y/o localizadas en montañas (símbolos blancos).
De todas las especies incluidas en
categorías de amenaza para Venezuela (Rodríguez & Rojas-Suárez, 2008) un
poco más del 80% se registra en los drenajes al Mar Caribe y cerca del 20%
ocurre en la PCO. Es evidente que los patrones en
la riqueza y distribución de especies de peces (mejor aún, de la biota
acuática) deben ser tomados en cuenta para evaluar la utilidad de áreas para
la conservación de la biodiversidad.
La distribución de las ictiofaunas en la
vertiente Caribe coincide con las ecorregiones acuáticas propuestas por Abell et al. (2008).
Sin embargo, estas ecorregiones discriminan poco la variabilidad
regional y local en los patrones de la riqueza de especies y sus límites no
son necesariamente adecuados (Figura 4).
Menos coincidencia ocurre respecto a las ecorregiones terrestres y las áreas
clave (hotspots). Lo anterior sugiere que -en el caso de la conservación de
los recursos hidrobiológicos- la escala tiene un papel fundamental y el
empleo de información científica o técnica debe ser adecuado al contexto
geográfico (y político, suponemos) regional. Figura 4. Pertinencia de las áreas con interés en la conservación
de la ictiofauna en la provincia
(abrae): Juan Crisóstomo Falcón (1), Cueva de la Quebrada del Toro
(2), Morrocoy (3), Yurubí (4), María Lionza (5), Saroche (6), Yacambú
(7), Dinira (8), San Esteban (9),
Henry Pittier (10), Ávila (11), Hueque-Sauca (a),
Tucurere (b), Golfete de Cuare (c) y Pico Codazzi (d).
Los resultados sugieren que la mayoría de las abrae en la provincia Caribe
Occidental no protegen de manera adecuada la variedad de ecosistemas
acuáticos y sus procesos hidrobiológicos, principalmente porque se
ubican en zonas de montaña, son muy pequeñas o cubren parcialmente los
afluentes. La pertinencia de estas áreas para la conservación debe ser
considerada para la reordenación y creación de áreas protegidas. Se han identificado varias áreas con
prioridad para la conservación de la ictiofauna. En muchos casos sólo se
requiere expandir el tamaño de las áreas protegidas y/o incluir la longitud
total de un afluente dentro de sus límites, así como la posible creación de
figuras especiales de protección. Existen sólidos
argumentos de carácter social, técnico, económico y cultural que respaldan y sugieren
(que demandan, que imploran, que exigen) la aplicación de estos cambios y, en
consecuencia, el manejo adecuado de los recursos hidrobiológicos. Total, son
nuestros ríos, nuestros peces, nuestra (mega) diversidad biológica lo que
estamos perdiendo. |
|
||||
|
|
©
Douglas Rodríguez Olarte. Colección Regional de Peces,
CPUCLA. Laboratorio de Ecología. Decanato
de Agronomía. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. UCLA.
Barquisimeto, Lara, Venezuela. Primera
edición: Diciembre 2011. Última
actualización: Enero 2017. |
|||||