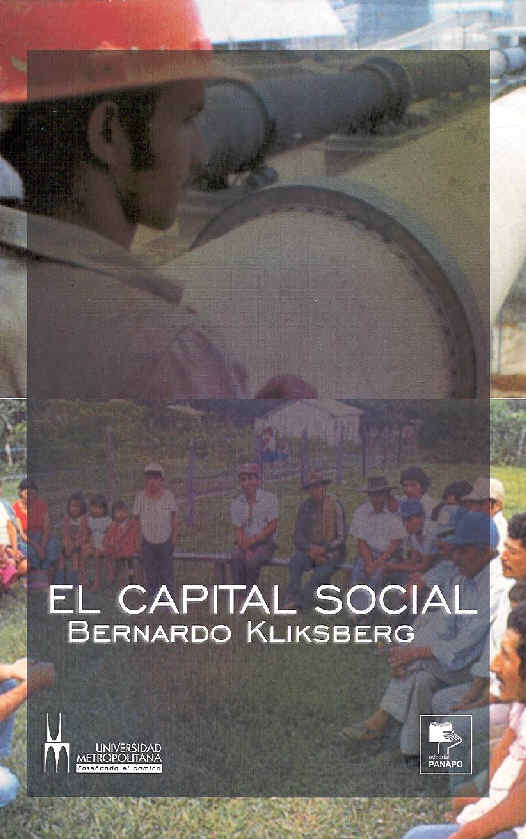 Bernardo Kliksberg, El
Capital Social
Bernardo Kliksberg, El
Capital Social 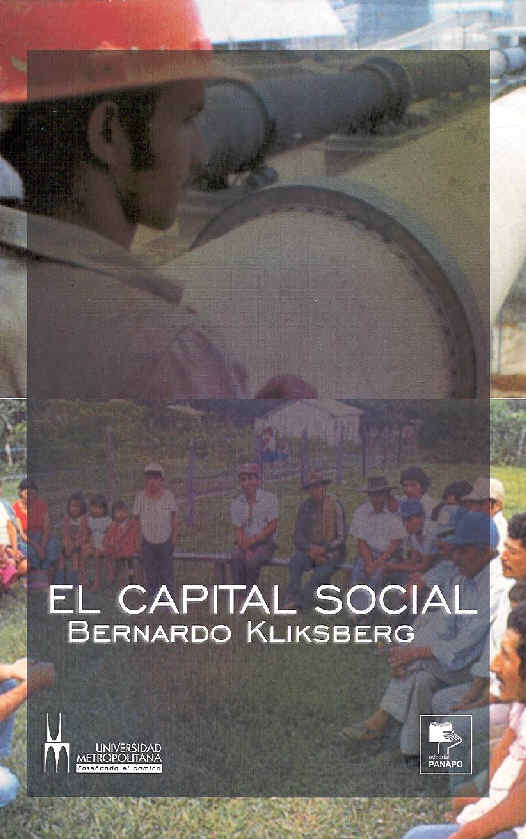 Bernardo Kliksberg, El
Capital Social
Bernardo Kliksberg, El
Capital Social
Caracas: Editorial Panapo, 2001. 150pp.
Isaías Covarrubias M. Profesor del Decanato de Ciencias y Tecnología de la UCLA
Desde que en los años cincuenta algunos economistas, como Robert Solow, iniciaron los intentos sistemáticos para medir el crecimiento económico, se hizo claro que éste dependía, más allá del aporte de los factores de capital y de trabajo, de otras variables, atribuibles originalmente al progreso tecnológico. Con el paso de las décadas, se afinaron las técnicas de medición y algunas de esas variables “intangibles” han sido cuantificadas en su aporte particular, como el capital humano, y la inversión en Investigación y Desarrollo.
El concepto de capital social surge como otro activo intangible que impacta el desarrollo económico. Kliksberg ha escrito un ensayo que constituye una excelente primera aproximación a este tema relevante. El capital social ha venido ocupando desde hace algunos años un espacio prioritario en la agenda de investigación de instituciones como la ONU, el Banco Mundial y dentro de algunas universidades prestigiosas, con centros dedicados al estudio del crecimiento económico y el desarrollo.
¿Qué es el capital social? Ante todo se trata de un activo intangible que se manifiesta en la capacidad de confianza, valores cívicos y asociatividad que pueda lograr la sociedad. Aunque la economía convencional los ha ignorado, estos aspectos tienen un peso significativo en las posibilidades de desarrollo de los países, en tanto son una suerte de permeabilizador, una amalgama, de todas las actividades económicas y sociales. Los primeros estudios econométricos al respecto, demuestran la existencia de correlación entre, por ejemplo, la capacidad de cooperación y asociatividad de una comunidad y su bienestar. A mayor asociatividad, mayor es el potencial de crecimiento económico que puede alcanzar una determinada sociedad. Kliksberg ilustra con algunos casos esta aseveración, destacando la mención de las redes cooperativas de consumo popular de Barquisimeto.
La confianza, entendida, en términos generales, como el clima prevaleciente para realizar negocios, y los valores cívicos, representativos de ciertas actitudes, como la educación en el seno de las familias y la ética hacia el trabajo, constituyen otros aspectos del capital social que no escapan a la indagación de Kliksberg. Los estudios comparativos entre diversas sociedades, (véase, por ejemplo, Trust, Fukuyama, 1995) resaltan la importancia del clima de confianza en los negocios y en la formación y sostenimiento de empresas, sobre todo pequeñas firmas familiares, para el apuntalamiento del desarrollo económico. Cuando no existe un buen clima de confianza para los negocios y la cooperación, como es el caso de la mayoría de países latinoamericanos, las sociedades resienten esta falla de diversas maneras. Particularmente se elevan los costos de transacción de las actividades económicas, penalizando a la sociedad en su conjunto y limitando el potencial de crecimiento.
Kliksberg enfatiza sobre la importancia de la familia en la formación de capital social. Según sus indagaciones, los graves problemas que manifiesta la institución básica de la familia en América Latina, serían una de las causas fundamentales de la pobreza y la desigualdad económica que refleja la región. Estos problemas se expresan en el alto índice de disgregación familiar, a su vez, la causa fundamental del alto número de mujeres solas al frente del hogar, violencia doméstica, e incapacidad para proporcionar una infancia normal, entre otros. Destaca, además, el alarmante ascenso de la criminalidad, derivado en buena medida de esta ruptura familiar. Se requiere, pues, un esfuerzo mancomunado de educación, de formación para el trabajo, rescatado desde y hacia el interior de las familias, a objeto de revertir este “circulo vicioso” que socava las posibilidades de disminuir la pobreza y la desigualdad.
La capacidad generada a través del Estado para proveer los instrumentos que incentiven la formación de capital social es determinante. En efecto, Kliksberg señala que se deben romper los esquemas tradicionales de participación y deslastrar las fuertes resistencias existentes para poder avanzar, mediante políticas públicas activas, hacia la superación de los obstáculos para el desarrollo. Algunas de estas resistencias, como el eficientismo cortoplacista, la subestimación de los pobres, y la tendencia a la manipulación demagógica de la comunidad, son características de los países latinoamericanos, (particularmente pienso que se vienen manifestando con agudeza en la sociedad venezolana en los últimos años).
Kliksberg hace, a lo largo de su ensayo, un llamado normativo, partiendo de un análisis preocupante de la realidad latinoamericana, hacia el rescate de la familia y los valores, implícitos en la educación, la ética del trabajo, la capacidad de cooperación y la asunción de esquemas de participación genuinos, verdaderamente democráticos. Se requiere de una tarea ingente hacia la activación de un Estado y una sociedad consustanciados en la búsqueda de nuevos paradigmas con los cuales afrontar el desarrollo. De esta forma, se abrirían los espacios para el incremento de ese mecanismo oculto y valioso para el logro del bienestar, condensado en lo que se ha dado en denominar capital social.